Crítica literaria.
‘Ojalá mi corazón no latiera a ritmo de despertador’
Autor: Benjamín Jiménez.
Editorial: Libros Indie.
Páginas: 96
Año:2024.
Apostar por una literatura que habite los márgenes del sistema editorial no es un gesto marginal: es una necesidad. Especialmente hoy, cuando los catálogos se llenan de libros amables, rápidos de leer y fáciles de olvidar. Ojalá mi corazón no latiera al ritmo del despertador, de Benjamín Jiménez (Libros Indie, 2024), se sitúa en la orilla contraria. No es novela, ni poemario, ni teatro al uso. Es un artefacto híbrido, polifónico, posdramático. Un texto que retrata, con una intensidad rara, el agotamiento de vivir bajo el imperativo del trabajo, del algoritmo y de la autoexplotación.
No hay una historia con planteamiento, nudo y desenlace. Lo que hay es un mosaico de voces: niños que sueñan con ser bomberos o artistas; adultos precarizados que encadenan trabajos invisibles; artistas en paro; oficinistas que apenas se sostienen. El contraste entre la ilusión infantil y la desilusión adulta atraviesa todo el libro como una herida. Cada fragmento es una grieta desde la que se filtra el tedio estructural: ese cansancio que no es solo físico, sino también emocional, afectivo y político.
El texto no quiere contar algo, sino hacer sentir. Su forma fragmentaria reproduce el caos mental de una generación saturada por notificaciones, tareas pendientes, ansiedad, pantallas, ciclos de sueño rotos. Y lo hace con una escritura que oscila entre el lirismo, la rabia, la confesión y la consigna. Algunas frases se repiten como mantras, como si quisieran quedarse en el cuerpo del lector: “ojalá nuestros corazones fueran una bomba de relojería y no una alarma de despertador”.
La obra transita el territorio del teatro posdramático, el poema performativo, el ensayo emocional. No representa una historia, sino una serie de estados: de ánimo, de fatiga, de contradicción. En lugar de una escena, una situación. En lugar de un personaje, una voz. Y esa voz —aunque se disuelva entre otras muchas— tiene un timbre reconocible: el de una subjetividad urbana, derrotada y lúcida, que se expone con ironía y vulnerabilidad.
El tema del trabajo atraviesa el texto con brutal claridad. No como eje temático, sino como atmósfera general. El trabajo no aparece como realización ni como destino, sino como castigo: como dispositivo que ordena la vida y destruye la imaginación. El despertador, figura central del título, se convierte en símbolo de una violencia aceptada. El texto no se limita a denunciar la precariedad laboral: apunta hacia algo más hondo, más íntimo y más silencioso. El trabajo impide amar, pensar, detenerse, respirar.
La crítica no es académica ni panfletaria. Es una crítica vivida que se filtra en lo pequeño: en el desayuno de pie, en las reuniones inútiles, en el marketing emocional, en las frases de autoayuda. Hay referencias explícitas a David Graeber, William Morris, Nina Simone o Britney Spears, pero también a memes, frases de autoayuda y canciones del gimnasio. El lenguaje alterna el lirismo con la ironía, lo confesional con lo político. Esta hibridez no es solo un recurso estético, sino una toma de posición: romper la forma para romper la norma.
El texto también plantea una crítica a la meritocracia. El narrador, con formación universitaria y másters, no oculta su frustración. Reconoce su posición, pero desmonta la lógica del esfuerzo individual como salvación. El “yo estudié, yo me lo curré” se revela inútil frente a la lógica brutal del sistema. En lugar de redención, hay agotamiento. Y, sin embargo, no hay cinismo. Lo que hay es deseo de vivir de otra manera.
Hay humor. Un humor ácido, que no alivia, pero que afila. El “trabacaciones”, los horarios imposibles, la presión de las apps para mejorar tu vida o tu perfil son mostrados como síntomas de una cultura enferma de eficiencia. Pero hay también ternura. No una ternura edulcorada, sino una ternura dura, resistente. En medio del colapso, hay espacio para el afecto, para el amor, para el deseo de cuidar(se).
La escena final del libro no es una explosión, sino una tregua. El narrador despierta en casa de su compañera. Ella aún duerme. Él desayuna pan con tomate, acaricia al gato y lee un cartel en la pared: “esperanza”. Esa imagen, simple y poderosa, funciona como antídoto frente a la lógica del rendimiento. Es un momento de pausa, de cuidado, de presencia. Un instante de humanidad que no necesita producir nada.
Elegir ese final es una forma de tomar partido. Frente a la aceleración, el descanso. Frente al ruido, el silencio. Frente al algoritmo, un cuerpo que respira. Frente al rendimiento, una caricia. No es evasión. Es resistencia.
Ojalá mi corazón no latiera al ritmo del despertador no es un libro cómodo. Pero sí es un libro necesario. Su fuerza está en no ceder: no dulcifica el cansancio, no maquilla la derrota, no decora el colapso. Pero tampoco se instala en la desesperanza. Hay algo aquí que late, que resiste, que sueña con una vida que no pase por el despertador.
Jiménez no ofrece respuestas ni soluciones. Pero sí una certeza: no estamos solos. Hay otros cuerpos cansados. Otros corazones que laten fuera de la lógica del mercado. Y hay palabras que abren brechas. Palabras que nos recuerdan que, si seguimos escribiendo, respirando, tocando, quizá aún no sea tarde.
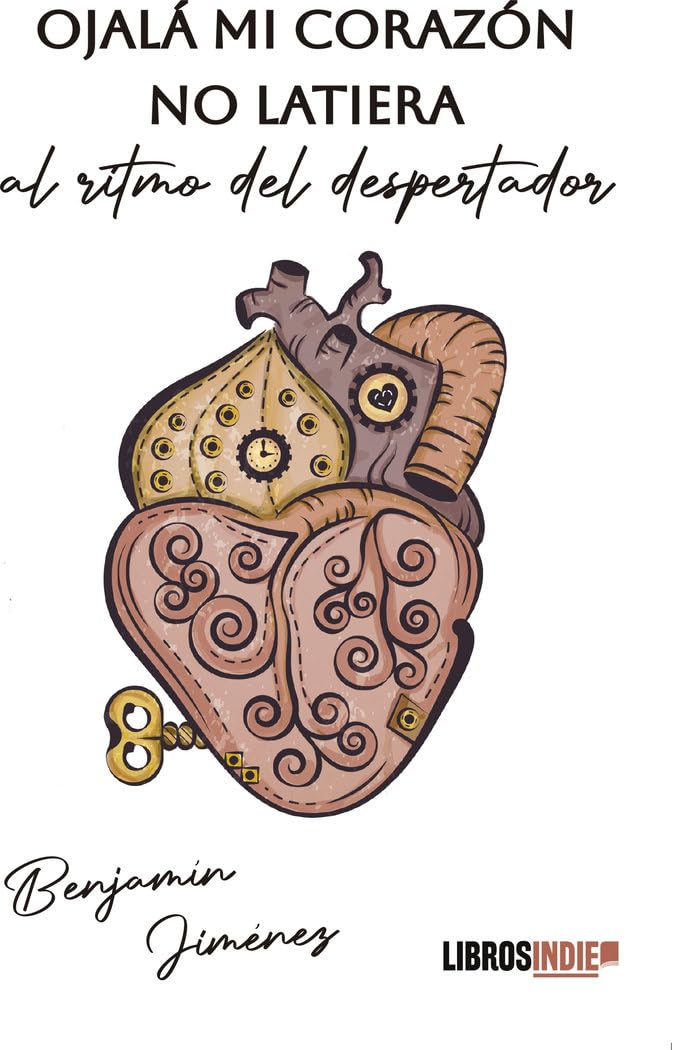



0 Comentarios